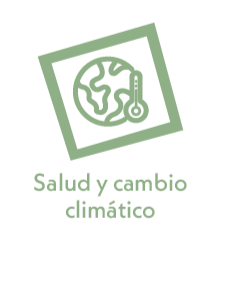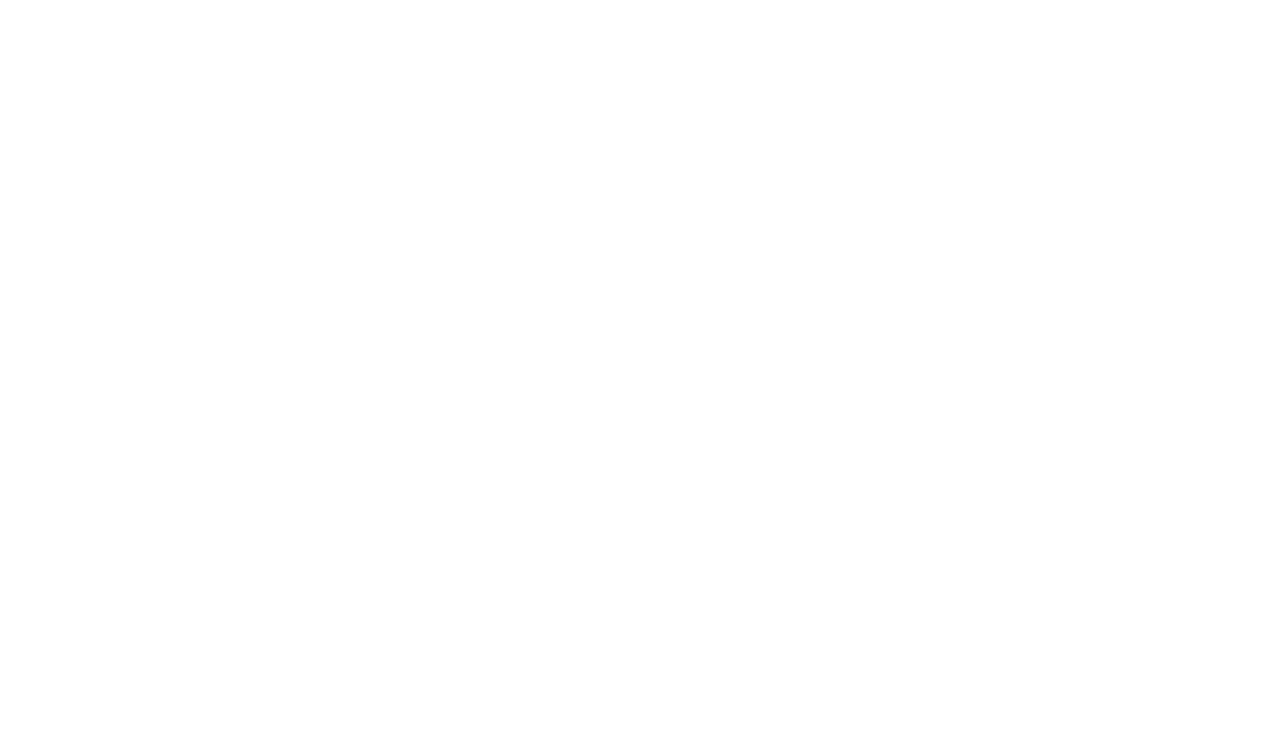Por Cécile Carolline Eveng


¿Cómo hablar de África sin caer en los mismos tópicos de siempre? Cécile Carolline Eveng nos invita a mirar el continente con otros ojos: con curiosidad, conciencia y respeto.
En este texto desmonta ideas heredadas, denuncia narrativas impuestas y nos da claves concretas para cambiar la mirada.
Porque África no es un país. Es mucho más.
Las denominaciones como “países del sur global” o “del tercer mundo” han generado narrativas totalmente estereotipadas. A veces se resalta lo exótico en los documentales, pero predominan las imágenes y discursos de caos, miseria y salvajismo. Estas representaciones se han perpetuado a lo largo de la historia en libros, revistas, informes y medios de comunicación que glorificaban el colonialismo. El resultado: visiones sesgadas y falsas de un continente entero.
Somos lo que vemos y leemos. Si los medios solo transmiten imágenes de pobreza extrema, violencia o pandemias, construyen una narrativa de peligrosidad que se queda grabada en la mente colectiva. Hasta hoy, muchos siguen creyendo que en África todos somos hijos de Tarzán y dormimos en árboles con monos, leones y elefantes. Se sigue pensando que África es solo Senegal, Camerún, Kenia, etc. En definitiva, que África es un país. Pero como recuerda Dipo Faloyin (2024): África no es un país.
De hecho, África es el continente más grande del mundo, con 54 países. Pensar que es un país justifica creencias como que todos los africanos se conocen o comparten una sola cultura. Nada más lejos. Con más de 1.543 millones de habitantes y más de 2.000 lenguas, África es un mosaico de tradiciones y realidades. En Costa de Marfil, por ejemplo, conviven 67 etnias con 67 lenguas; en Camerún, 254 etnias y lenguas; y en Kenia, 43 grupos étnicos con culturas y lenguas distintas cada uno.
Aunque compartimos procesos históricos como la colonización tras la Conferencia de Berlín de 1885 y lenguas coloniales como el francés, inglés, español o portugués, los africanismos sobrevivieron. Las culturas, las lenguas y las tradiciones siguen vivas, visibles en el arte, la música, la literatura, los paisajes, los bailes y la naturaleza de cada país.
Estas narrativas estereotipadas también afectan a la economía, el turismo y la inversión extranjera. La imagen de peligro perpetuada por los medios desalienta el interés y la confianza. Como dice Ngugi wa Thiong’o (2015), “hay que descolonizar la mente”. Si el lenguaje ha servido para imponer estereotipos, también puede ser usado para crear nuevas narrativas.
Un ejemplo claro es el Congo: un país con recursos naturales inmensos (coltán, cobalto, diamantes) y, sin embargo, sumido en la pobreza. Siddarth Kara (2023), en El Cobalto Rojo, lo resume así: “la pobreza en el Congo no es una desgracia, es avaricia”. Esa avaricia proviene de intereses externos, incluidas multinacionales y potencias coloniales. Y el Congo no es un caso aislado: lo mismo ocurre en Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue o Nigeria.
Por eso, hablar de África exige nuevas miradas. Como dice Felwine Sarr, hay que entender la afrocontemporaneidad, sus cambios sociales, políticos y culturales. Como recuerda también Ngugi Wa Thiongo (2015), el estudio de África no puede seguir reduciéndose a hablar de “tribus”.
Para cambiar de narrativa es necesario:
- Parar de banalizar la historia de África
- No pensar que África es un país
- Dejar de negar la universalidad al continente
- Abandonar la idea de que los africanos no pueden autogobernarse
- Cuestionar los discursos reduccionistas
- Aceptar las historias contadas desde África y por africanos/as
- Reconocer y respetar su diversidad
- Dejar de pensar que todos los africanos se llaman igual
- Evitar generalizaciones como que todos los niños africanos no tienen qué comer
- Recordar que África sigue habitada: no todos sus habitantes emigran a Europa
- Saber que no hablamos “africano”
- Superar la exotización salvaje: África no es toda selva

Hoy, las redes sociales africanas, lideradas por jóvenes, se han convertido en herramientas clave para desmontar estas imágenes obsoletas y crear nuevas narrativas. Verificar, escuchar, leer desde África y con África: así empieza el cambio.
Sobre la autora
Cecile Carolline Eveng es investigadora y activista camerunesa, comprometida con la defensa de los derechos de las poblaciones invisibilizadas, en especial de las mujeres. Es doctora en Filología Comparada Hispánica por la Universidad de Maroua, y sus líneas de investigación abarcan el feminismo, el afrofeminismo, las identidades, las disidencias afro y diaspóricas. Ha trabajado sobre temas como la situación de las mujeres pigmeas en Camerún, las migraciones, los sexilios, las mutilaciones genitales, las violencias de género y los derechos humanos.
Inició su trayectoria académica en la Universidad de Yaundé I con un Máster 1, formándose también como profesora de ELE en la Escuela Normal de Maroua. Posee un Máster 2 en Educación por la Universidad de Maroua, un máster en Estudios de Género por la UNED y otro en Estudios LGTBIAQ+ por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente cursa un segundo doctorado en Relaciones Internacionales en la Complutense.
Desde hace dos años colabora como voluntaria en un proyecto contra la mutilación genital y ofrece clases de alfabetización a mujeres migrantes con Médicos del Mundo. Actualmente trabaja como consultora en la Fundación Amref Salud África, facilitando procesos de educación antirracista con jóvenes en la Comunidad de Madrid.